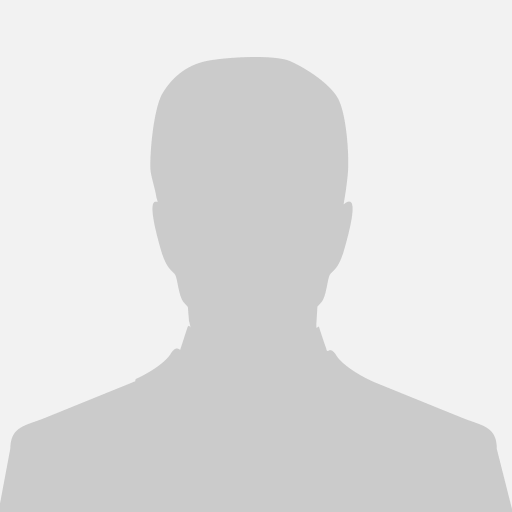Honduras a merced del crimen organizado

Los taxistas supuestamente pagan más de $500 al año para aparcar en propiedad pública. En las Navidades, pagan otros $500 en 'bonos festivos'. Crédito: ap
TEGUCIGALPA Cada sábado por la mañana, el conductor de uno de los taxistas con los que trabajo paga $12 d por estacionar su auto cerca de un hospital, a dos cuadras de una comisaría de policía.
Pero el que le cobra no es el gobierno.
Un hombre se acerca en una gran SUV, generalmente muestra una AK-47 y recibe un sobre con el dinero sin decir palabra. José y otros nueve conductores que pagan a los extorsionadores calculan que su punto de taxis les cuesta más de $500 anuales. Además, cuando se acerca la Navidad, pagan $500 d más en concepto de “aguinaldo”.
Al mismo tiempo, la tasa anual que cobra la municipalidad por manejar un taxi es de $30.
“¿Quién cree que manda aquí?”, me pregunta José.
Es una pregunta interesante, a la que trato de responder desde que llegué aquí hace un año como corresponsal de The Associated Press. ¿Manda el gobierno? ¿Mandan los narcotraficantes? ¿Las pandillas? Esta extraña capital de 1.3 millón de habitantes es un territorio sin ley que ha desarrollado una serie de normas tácitas con las que sobrellevar el peligro diario.
José, que pide mantener su apellido en el anonimato por miedo a las posibles represalias, cree que en su caso los extorsionadores pertenecen a la M18, una pandilla fundada en las calles de Los Angeles. Añade que los taxistas no se molestan en denunciar las amenazas porque sospechan que hay policías involucrados. En los primeros seis meses de este año, 51 taxistas fueron asesinados en las calles de Tegucigalpa: José y sus compañeros creen que los mataron por negarse a pagar las cuotas exigidas.
Cuando me instalé en Tegucigalpa el mes de marzo, varios amigos en España quisieron saber por qué. Si Egipto, Libia o Siria ocupaban las portadas, ¿qué buscaba en el otro lado del mundo? “Dar testimonio”, dije, “del lugar más violento del mundo, de un país en crisis”.
Soy el único corresponsal extranjero aquí, sin casi ningún colega a quien consultar en cuestiones de seguridad ni con quienes buscar refugio. Mis instintos se forjaron en zonas de guerra, pero eso no basta en un estado fallido.
En las trincheras de Libia, uno generalmente sabe de dónde vienen los disparos. En Honduras, uno nunca sabe dónde acecha el peligro.
Tres semanas después de llegar, cubrí una ceremonia en la capital. El subsecretario de Estado norteamericano William Brownfield entregó 30 motos al presidente Porfirio Lobo para colaborar en la lucha contra el crimen. Un dirigente vecinal me había dicho que los narcos sobornaban a algunos agentes de policía para que hicieran la vista gorda. Pregunté a los funcionarios si no temían que las motos terminaran en manos de los delincuentes.
No hubo respuesta. Un periodista hondureño me pasó un brazo sobre los hombros y susurró: “Aquí no hacemos esa clase de preguntas”. Si quería conservar la vida, dijo, debía “mantener un perfil bajo”.
Casi una treintena de periodistas hondureños han sido asesinados en los últimos dos años. Algunos van armados para protegerse, otros se valen de los escoltas que el presidente Lobo nos ofreció en mayo, después del asesinato de un conocido periodista de radio, aparentemente en represalia por un ataque del gobierno a los carteles de la droga.
Aquí no es difícil convertirse en víctima. Hace unos meses entrevisté al abogado Antonio Trejo, defensor de los campesinos del Valle del Aguán en una disputa por la tierra con el terrateniente Miguel Facussé, uno de los hombres más poderosos del país. Trejo había advertido reiteradamente que lo matarían por ayudar a los campesinos. Dos días después de la entrevista, dos hombres en moto lo balearon cuando salía de una iglesia.
Un domingo de agosto fui a pasear con un par de amigos por un parque medio abandonado, uno de los dos que hay en la ciudad. Sonó mi iPhone. Me aparté de mis amigos y me puse a hablar mientras caminaba, como si se tratara de un parque normal en una ciudad normal. De la nada aparecieron dos adolescentes, que me pidieron primero un cigarrillo y después el teléfono. Corté la comunicación, me guardé el teléfono en el bolsillo y llamé a mis amigos para que me ayudaran a espantar a los asaltantes: por supuesto, después de verificar que no estaban armados.
Pero aprendí la lección. No camines exhibiendo un iPhone, que cuesta el triple del salario mensual medio en Honduras. Y no camines por el parque.
Al igual que la mayoría de los hondureños que pueden pagarlo, mi familia y yo vivimos tras altos muros con portones vigilados por guardias. Después del incidente en el parque, abandoné mi ritual cotidiano de diarios y café en una mesa en la acera. No salgo por las noches.
Durante el día, empleo a conductores de confianza como José para recorrer las calles caóticas de Tegucigalpa, bordeadas de cercas de alambre de espino, plagadas de perros y montañas de basura que nadie recoge. Mantengo las ventanillas polarizadas cerradas, las puertas trabadas y no nos detenemos en los semáforos para evitar secuestros y asaltos.
La violencia contrasta fuertemente con la sensación de cordialidad de una tierra donde muchos tienen una actitud caribeña frente a la vida, feliz y despreocupada. Fuera de las ciudades el paisaje es magnífico: natural, sano y salvaje, desde las cascadas del Parque Nacional La Tigra, a media hora de la capital, hasta las islas del Caribe con el segundo arrecife de coral más grande del mundo.